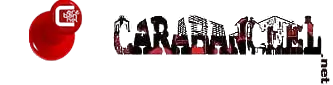Cerca de mi casa hay una pequeña placa de bronce en el suelo, justo al lado del semáforo que consigue cada día que mi hija y yo perdamos la paciencia a pesar de que nos protege de los coches que se dirigen hacia o desde la autopista saltándose todos los límites de velocidad y respeto

No hay día que no pase junto a esa plaquita: al ir al súper, de camino a mis clases de yoga, paseando con Perro Bonito o cuando me equivoco de ruta al bajar al centro y en vez de coger la calle correcta me tiro diez minutos caminando por donde no es. La mayoría de las veces no me fijo en la placa expresamente, pero siempre tengo cuidado de no pisarla, y no soy la única, pues he observado que muchas personas también evitan instintivamente pasar por encima de ella, como si una mano invisible los apartara para que no la manchen ni la estropeen. En esa pequeña y dorada placa que ya forma parte del paisaje de mi barrio y de mi cotidianeidad está grabado el nombre de José Antonio Pérez Álvarez, nacido en 1910 en una casita humilde que una vez se alzó justo donde ahora hay una acera grande y un semáforo que tarda demasiado en ponerse en verde, un republicano que se tuvo que exiliar a Francia en 1941 y que acabó, un año después, en el campo de concentración de Gusen I, uno de los tres campos de la muerte que dependían del famoso Campo de Concentración de Mauthausen, donde fue asesinado al poco tiempo de llegar, un injusto destino que compartió con otros cinco mil republicanos españoles.
Esta pequeña y sencilla placa en honor a José Antonio no está sola, otras treinta y tres más han sido colocadas por toda la ciudad de Xixón, allí donde nacieron y vivieron los republicanos xixoneses asesinados en los campos de concentración nazis con la complacencia y aquiescencia de las autoridades franquistas. Treinta y cuatro nombres rescatados del olvido y la desmemoria que se unen a las más de tres mil personas enterradas en la fosas comunes del Cementerio de Ceares, conocidas popularmente como las Fosas del Sucu, en cuyo paredón aún se pueden ver los huecos que dejaron en él las balas de los pelotones de fusilamiento. Durante años en mi ciudad, Xixón, se ha hecho una labor callada, respetuosa y constante por recuperar los nombres y las historias de las víctimas de la represión fascista. Y a pesar de ello todavía nos vemos obligados a convivir con los restos de la barbarie y la sinrazón franquista, entre ellos el monumento a los llamados “Héroes de Simancas” en el frontón del Colegio de la Inmaculada, en torno al que se siguen reuniendo los nazis y los nostálgicos de la dictadura, y el gigantesco escudo con el aguilucho de la Universidad Laboral, ese mamotreto hijo del grandonismo faraónico de la dictadura y que la ciudad ha sabido resignificar y convertir en un espacio de arte, música y cultura. Que estos dos restos materiales del franquismo sigan en pie en una ciudad que vio morir asesinados a miles de vecinos y vecinas por quienes los mandaron levantar, solo puede explicarse por la complicidad y la desidia de unas autoridades que prefieren ignorar la ley antes que molestar a los fascistas.
Y así estamos desde 1975, tratando con paños calientes a los franquistas, intentando no soliviantar los ánimos de quienes ni creen en la democracia ni en el Estado de Derecho, mientras repetimos mantras idiotizantes sobre “la guerra entre hermanos”, como si la Guerra Civil hubiera sido un mal natural y no la consecuencia directa de un golpe de Estado fallido por parte de aquellos que creen que tienen derecho a reclamar con sangre lo que no saben conquistar en las urnas.
Y mientras mimábamos a los verdugos hemos dejado pudrirse a miles de sus víctimas en más de cuatro mil fosas comunes, peleando en los tribunales y contra algunas administraciones por el derecho a rescatar sus cuerpos y contar sus historias exhumados estos, en muchas ocasiones en el secretismo y la discreción, por miedo a ofender a los herederos de los que los asesinaron. Durante cincuenta años hemos mostrado más respeto a los responsables de la dictadura que a sus víctimas. Esta actitud timorata y cobarde nos obligó a tener que esperar hasta el año 2019 a que se hiciera justicia y se sacara el cuerpo del dictador y verdugo principal, Francisco Franco, de su tumba-homenaje del Valle de Cuelgamuros. Y lo hicimos con una dignidad y un respeto que ni Franco ni los suyos tuvieron en vida y que tampoco se merecieron tras su muerte, porque somos mejores que todo lo que el franquismo y los franquistas representan. Sin embargo la exhumación del dictador sigue siendo una victoria agridulce de la democracia mientras permanezca en pie el Valle de Cuelgamuros, cuya gigantesca cruz se alza como un insulto a la democracia y a la memoria histórica. El Valle, que no es otra cosa que un campo de trabajos forzados y de muerte, no muy distinto del alemán en el que mi vecino José Antonio Pérez Álvarez perdió su vida, es el lugar de peregrinaje favorito de los nostálgicos de la dictadura y los fascistas, el testimonio en piedra del sadismo y la crueldad del régimen franquista, pero también de la desvergonzada impunidad de la que siguen gozando sus herederos y apologetas, y de la cobardía de una clase política que no se ha atrevido nunca a hacer con él lo único que tiene cabida en un estado democrático: volar la cruz del Valle por los aires, expulsar a los monjes que todavía siguen rezando por las almas sucias y condenadas de los verdugos, desmontarlo todo piedra por piedra y levantar en su lugar un museo en homenaje a las víctimas de la dictadura. Porque cualquier otra opción es un insulto, otro más, a la memoria histórica y a la memoria de los represaliados del franquismo.
Se nos ha acabado la paciencia. El Valle sí se toca.
Fuente: Silvia Cosio en ctxt.es