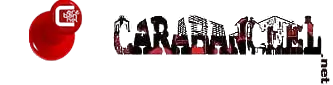“Siempre habrá cómplices. Siempre habrá quien justifique lo injustificable”, afirma el escritor en su diario, en el que reflexiona esta semana sobre los usos semánticos

16 de septiembre
A los judíos que los nazis obligaban a desenterrar los cadáveres de otros judíos e incinerarlos -para borrar las huellas del crimen- les estaba prohibido utilizar las palabras «muertos» y «víctimas». Debían hablar de «muñecos» o «andrajos». Los crímenes siempre se disfrazan en el lenguaje.
El alcalde Martínez Almeida ha decidido que lo que está sucediendo en Gaza no es un genocidio. Jugar con la semántica para no condenar, para no reconocer la campaña de exterminio lanzada por el Estado de Israel.
El nivel siguiente de iniquidad es decir, como ha hecho Ayuso, que como Israel nos «estaba defendiendo», hasta vamos a tener que darle las gracias.
Pienso, leyendo el libro Shoah, en el que Claude Lanzmann transcribe su histórico documental, que el horror sería posible otra vez. Y lo pienso tras las declaraciones que mencionaba más arriba, también viendo a civiles israelíes bloqueando el camino a los camiones cargados de alimentos para los supervivientes de Gaza. Siempre habrá cómplices. Siempre habrá quien justifique lo injustificable. La educación humanista nunca cumplió su promesa de hacernos mejores personas, sociedades más justas.
Vaivenes de la Historia, pero una y otra vez volvemos a ser bestias.
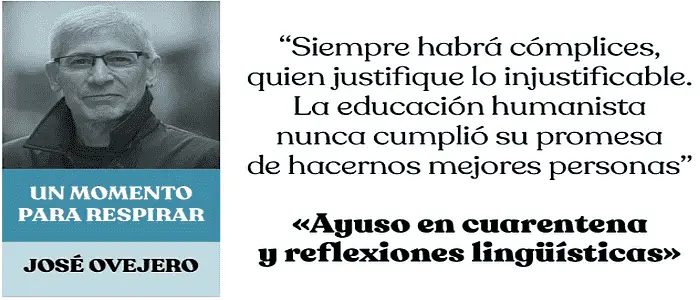
17 de septiembre
Leo que Ayuso, esa adalid de las libertades, ha prohibido las manifestaciones a favor de Palestina en los colegios. Y me pregunto si tiene la autoridad para hacerlo. ¿Es siquiera legal? No es que crea que a ella le importa mucho la legalidad.
¿Por qué escribo tanto de alguien que me interesa tan poco? Quizá porque es la persona que mejor cataliza mi repulsión, en la que cristaliza lo peor que puedo imaginar para la convivencia. Me voy a prohibir escribir sobre ella al menos durante un par de meses. Voy a poner a Ayuso en cuarentena para que no me contamine una y otra vez con sus miasmas.
Después de tres meses de aprender euskera con Edurne mediante un curso on line, he ido a mi primera clase presencial. Edurne se sumará dentro de unas semanas, cuando yo haya avanzado un poco para acercarme a su nivel.
Mi profesora es una vecina del barrio que enseñaba euskera antes de jubilarse. A pesar de mi insistencia, se niega a recibir pago alguno. Me dice que para ella es una alegría contribuir a la integración en el barrio de nuevos vecinos que queremos aprender la lengua. Y ya nos habíamos dado cuenta de que muchos otros se alegran de verdad cuando contamos que estamos aprendiendo.
Yo soy escritor y no podría decir que amo mi lengua, el castellano, aunque es lo que se espera de cualquier español «de bien». Supongo que porque siempre la he dado por descontada: está ahí, imperturbable, un poco zarandeada por el mal uso que se hace de ella, pero nada más; nadie la ha amenazado, nunca ha estado en peligro de extinguirse.
Quizá por eso no siento lazos afectivos con ella; me gusta utilizarla bien, me gusta encontrar determinados giros, también leer o escuchar formas creativas de usarla, o descubrirlas yo mientras escribo o hablo. Probablemente la defendería si alguien quisiera quitármela, no por la lengua en sí, sino por las memorias y los afectos ligados a ella que me han ido formando y que han dado lugar a la cultura que me ha rodeado durante años y ha moldeado mi forma de pensar y de ser –también de quienes me rodean a mí–. ¿Amor? Me resulta exagerado aplicar esa palabra a lo que siento por mi lengua. Mucho menos, orgullo.
Pero lo que noto en nuestro nuevo barrio es distinto. Tengo la sensación de que la lengua es para la gente de aquí no solo seña de identidad histórica o política, también una vía para establecer lazos comunitarios que van más allá de la transmisión de un contenido. Como si el uso del euskera estuviera cargado de una emoción que solo podría imaginar en mí si, después de meses de no usar el castellano, quizá perdido en una selva, me encontrara con alguien que lo hablara conmigo.
¿Es una manifestación de nacionalismo lo que percibo en nuestro barrio? Probablemente. Pero mi experiencia hasta ahora no es la de encontrarme ante un nacionalismo exigente sino con uno acogedor. Todo el mundo nos habla en castellano, nadie nos intenta imponer el uso de una lengua que no es la nuestra. Pero nos apoyan en el aprendizaje de la suya y celebran que estemos dispuestos a emprenderlo.
Si todo nacionalismo cultural fuese así, no tendría nada que oponerle. Al contrario, envidio un poco esa relación comunitaria e integradora con el lenguaje y, en general, con la cultura. No sé cómo habría sido la situación si hubiese llegado a Euskadi hace veinte años, cuando la violencia –y por tanto la desconfianza y el rencor– atravesaba el país. Me limito a observar que, viviendo en una zona radicalmente euskaldún, me siento mucho menos extranjero de lo que habría pensado. También porque desde el principio nos han invitado a sus fiestas, privadas y públicas, y nos han ayudado con nuestra instalación en lo que han podido. No voy a decir que me siento en casa, pero sí en un lugar que podría serlo con facilidad.
Fuente: José Ovejero en lamarea.com
Foto portada de archivo de nuevatribuna.es